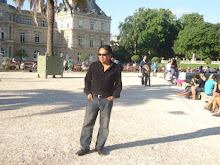Los derechos políticos de los
indios en México
Ernesto
Cera Tecla
Introducción
En este texto
discutiremos los derechos políticos (derechos humanos) de los mexicanos, así
como los derechos políticos de los pueblos indígenas. En la reflexión, haremos un repaso de los
derechos políticos de los indios en la historia de la Constitución federal.
Explorar los
derechos políticos de los pueblos
indígenas sigue siendo una prioridad política. La democracia mexicana sólo
puede consolidarse desde una Constitución fundada en la equidad jurídica y no
en la discriminación jurídica de los pueblos indios.
Antecedentes
de los derechos políticos
Desde la antigüedad
se pensó que la voluntad del pueblo o la comunidad es la fuente del poder
político. Los epicúreos ya consideraban que el Estado era creado por los
hombres y no por la naturaleza. Más tarde, la misma idea (el pueblo como titular
primario del poder público) se consideró en el derecho romano a través de la lex regia, es decir, de cuando el pueblo
cede su imperio y su potestad al príncipe.
En la edad media, resurge la misma discusión,
a finales del siglo XII. Para la doctrina medieval, los reyes no posee el poder
público por derecho propio sino por cesión de la comunidad o el pueblo,
mientras que la potestad pontificia emana directa e inmediatamente de Dios. Un
siglo después, la doctrina escolástica planteaba que el fundamento jurídico de
todo poder público (ejercido por una o varias personas) es la sumisión
voluntaria, bajo la forma contractual: el pactum
subiectionis o contrato político. El contrato político como categoría
política generó un consenso, sin
embargo, no fue así con los efectos
del pactum subiectionis.
Una de las controversias
fue la que llevaron a cabo los glosadores al interpretar la lex regia. Por ejemplo, los glosadores Acursio, Bartolo,
entre otros, sostuvieron que las traslatio
imperii del pueblo al príncipe constituía una enajenación definitiva del
poder, sin derecho a reasumirlo, mientras que sus opositores (Parco Zabarella,
entre otros) presuponían que la traslatio imperii entrañaba sólo una
mera concessio, únicamente del
ejercicio del poder: que la sustancia permanecía en el pueblo, que éste era
superior al emperador (populus maior
imperatore) y que podía hacer leyes y reasumir la plenitud de la soberanía.
En el plano
doctrinal destaca la misma controversia: sobre los efectos del pactum subiectiones. Para el tomismo el
contrato político es el origen del poder público, pero la comunidad carece de
una autoridad superior, si el rey no es tirano. Sin embargo, para los
opositores del tomismo, por ejemplo, Guillermo de Occam (1280-1347) sostienen
que en cualquier forma de gobierno el pueblo es siempre el verdadero soberano: populus maior príncipe, la comunidad
conserva siempre un poder legislativo sobre el monarca y un control permanente
sobre el ejercicio del poder público.
La controversia en
el plano doctrinal queda, según Fix-Zamudio,
fijada en dos modelos teóricos opuestos: el modelo de Thomas Hobbes
(1588-1679) y el Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Al igual que en las discusiones del pasado,
ambos están de acuerdo en que el poder político se funda en un pacto entre los
individuos, pero también divergen en los efectos del pactum subiectiones. Hobbes concibe un orden político subordinado a
la autoridad de un soberano, instituido por voluntad de los súbditos para
abandonar el Estado de naturaleza. Pero una vez instalado el poder soberano, el
poder del pueblo queda supeditado a la del soberano. La participación de los
súbditos es casi inexistente porque el soberano atiende los asuntos públicos de
manera eficaz. En cambio, Rousseau defiende la participación directa e
ilimitada de los ciudadanos en los asuntos públicos, sin reconocer otro
poder superior que la voluntad general
de todos ellos a favor del interés común.
No obstante, en la época
moderna, el sistema de democracia
representativa combina ambos modelos: por un lado se reconoce que el pueblo
o la nación es soberano, por otro, el ejercicio de la soberanía no es directo,
sino que se realiza a través de representantes electos periódicamente. Desde entonces, se reconoció a los
plenamente a los individuos como ciudadanos, es decir, como integrantes del
pueblo o la nación, con derechos inalienables de participar en los asuntos
públicos.
Concepto
de derechos políticos
Los derechos
políticos son aquellos que el Estado otorga
al ciudadano: el derecho inalienable de participación en los asuntos
políticos.
En general, los derechos políticos son las prácticas ciudadanas que se
proyectan a la comunidad política.
Al respecto, la Constitución federal consagra dos tipos de derechos políticos:
a) el de nacionalidad (art. 30) y b)
el de ciudadanía (art. 34). Ambos artículos
constitucionales son considerados derechos humanos de naturaleza política
porque a través de ellos el ciudadano participa en la vida política del país y
porque puede aspirar a un cargo público de elección popular.
Más adelante, el 35 constitucional fortalece los dos preceptos anteriores: señala
un conjunto de derechos políticos en el
apartado “prerrogativas del ciudadano”: votar en las elecciones populares,
poder ser votado, asociarse libremente y ejercer el derecho de petición.
Los
derechos políticos de los indios en las constituciones de México
En la historia
constitucional mexicana, los derechos políticos han sido un privilegio de
ciertos grupos y clases sociales. En particular, la ampliación de la
participación política mediante el voto privilegió a la minoría de españoles y
criollos en la Constitución de Cádiz (1812); a los españoles, criollos y
mestizos en la Constitución de Apatzingan (1814); a los españoles, criollo y
mestizos en la Constitución de 1824, Constitución de 1857 y la primera
redacción de la Constitución de 1917.
Los derechos políticos de los indios del antiguo México y del México del
siglo XIX y XX no figuraron en el debate de los “ilustres”, ni en la ley fundamental.
La
Constitución de Cádiz
Para la Constitución
de Cádiz, la ciudadanía se obtiene ius
sanguini, además de la vecindad de los territorios de cualquiera de los
hemisferios (art. 8°); la naturalización mediante la intervención especial de
las cortes (art. 19 y 20); los descendientes de españoles naturalizados (art.
21), entre otros. Es evidente que los derechos políticos son para una minoría:
la de los colonizadores y sus descendientes. En esta Constitución los indios no
tienen lugar como ciudadanos, no caben
en la “nación española”, muy a pesar de haber nacido y radicar un su territorio
ancestral. Al no tener injerencia alguna, sus instituciones políticas (como los
cabildos indígenas) tampoco son reconocidas como sujetos de derecho.
La
constitución de Apatzingan
El texto de
Morelos, la Constitución de Apatzingan (1814), tiene sin duda principios
fundamentales (soberanía popular, igualdad, seguridad, propiedad) que recogieron
las constituciones de 1824, 1857 y 1917, sin embargo, el “pueblo indígena” no
aparece de manera específica.
La Constitución de Apatzingan (que nunca entró en vigor) no contempló a las
poblaciones indígenas, pero sí a las minorías españolas, criollas y
mestizas. En su artículo 6° señala que el “derecho
al sufragio para la elección de diputados pertenece, sin distinción de clases
ni países, a todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos que
prevenga la ley”. En materia de derechos políticos de los indios, el texto
de Morelos reproduce la misma discriminación
jurídica que la Constitución de Cádiz.
La
constitución de 1824
La primera
Constitución del México independiente de 1824,
que entró en vigor hasta 1835, hace apenas un pronunciamiento sobre los
pueblos indígenas en el artículo 50 fracción II: “arreglar el comercio con las naciones extranjeras… y tribus de los indios”.
El Estado sólo contempla al ciudadano como individuo o al individuo como
ciudadano. Este dato no es menor porque si los indios no eran ciudadanos,
entonces no eran individuos y si no eran individuos, entonces no podían ser
ciudadanos. En consecuencia, ¿quiénes eran
los indios? ¿quiénes eran esos seres invisibles, sin rostro, sin nombre? Estas
preguntas fueron discutidas por Bartolomé de las Casas y Juan Guinés de
Sepúlveda en el siglo XVI al abordar, en la Controversia de Valladolid, la
naturaleza de los indios. Una discusión que volvió a plantearse trescientos
años después, en el marco de un “progreso” de la ciencia jurídica. Pero no debe
extrañarnos si consideramos que el Congreso de 1824 estuvo integrado por
criollos, por quienes no tenían ningún interés de reconocer a los pueblos
indios.
Al contrario, los
derechos políticos de las minorías españolas, criollas y mestizas se
prescribieron en el artículo 9° constitucional: las cualidades de los electores
quedaron sujetas a las legislaturas de los estados. Por ejemplo, el Estado de
México consideraba ciudadano al nacido en el Estado, al naturalizado en
cualquier parte de la república, los que tuvieran carta de ciudadanía del
Congreso estatal, entre otros. Tenían suspendido sus derechos los a) procesados
criminalmente, b) el pródigo, c) el deudor
quebrado, d) el vago, e) el sirviente… Los
derechos políticos de los mexicanos sin los indios empezó a configurarse.
La
constitución de 1857
Sin la menor duda,
la Constitución de 1857 reconoce que los derechos del hombre son la base y el
objeto de las instituciones sociales. El Constituyente de 1857 incorpora 29
artículos dedicados a los derechos del hombre. Así, consagra: la libertad de
enseñanza (art. 3ª), la libertad de profesión (art. 5ª), entre otros principios
definitorios de las instituciones mexicanas. Sin embargo, los derechos políticos
de los indios del México antiguo y del
México de entonces, tampoco fueron considerados en su particularidad.
El Constituyente de
1857 llegó, dice Cuevas, al extremo de excluir los vocablos de “indio”,
“indígena” o “etnia”. En este sentido, José María Luis Mora, propuso ante el
Congreso del Estado de México que se erradicara el término “indio” porque éstos
no deberían seguir existiendo como grupo social sometido a una legislación
específica. Aunque la misma categoría indio seguía
usándose fuera del lenguaje jurídico para denominar a los miserables del país. La
única mención constitucional se encuentra en el artículo 111, fracción I, que
dispone que los estados “no pueden celebrar alianza con otro Estado…, ni
potencias extranjeras… Exceptúase la coalición… para la guerra ofensiva ó defensiva contra los bárbaros”.
El término bárbaro
fue una de las categorías que defendió Juan Guinés de Sepúlveda frente a
Bartolomé de la Casas en la Controversia de Valladolid. Para Sepúlveda, bárbaro
es aquel semihombre incapacitado para ejercitarse en los menesteres de la vida
civil y política.
Los liberales de 1857 no estaban lejos de la visión de Sepúlveda: ¿quiénes eran
los indios? ¿Podrían ser individuos sin ser ciudadanos? ¿Podrían ser ciudadanos
sin ser individuos? ¿Por qué las mentes más brillantes discriminaron jurídicamente
a los indios bajo el concepto de igualdad jurídica?
La
constitución de 1917
La Constitución de
1917 retoma las disposiciones del texto original de 1857 en materia de derechos
políticos. No obstante, durante el siglo XX se amplificaron sin los indios: a)
la obligación de desempeñar cargos de elección popular en los Estados (art. 36,
fracción IV), b) disminuyó a 18 años de edad la adquisición de la ciudadanía
(1969), c) se redujo la edad para ser electo diputado o senador: de 21 a 25
años (1972-1999), c) se reconoció el derecho de voto a la mujer (1947-1953, d)
se modificó el requisito para ser presidente de la república (1994), e) se
autorizó el voto en el extranjero (1996), f) se restablecieron los derechos
políticos de los ministros de culto (1992), g) se amplió el régimen
constitucional específico para los partidos políticos (1977), h) se introduce
la elección directa de
senadores. También se ampliaron las causales para la pérdida de los derechos de
la ciudadanía: artículo 37, 38 y 130
constitucional.
La ampliación de los
derechos políticos de los “mexicanos” se ve fortalecida con una infinidad de
tratados internacionales: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos: artículo 3, artículo 25;
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre: artículo 21 y 15 y la Convención Americana de Derechos
humanos: artículo 23 y artículo 20. Además
de las distintas tesis
jurisprudenciales de la SCJN, por
ejemplo, una de ellas que refrenda el derecho político de la participación ciudadana.
Los
derechos políticos de los indios en la actualidad
En la actualidad, los
derechos políticos de los indios fueron considerando en la reforma
constitucional de enero de 1992. Casi 500 años después, el artículo 4ª constitucional
reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada
originalmente en los pueblos indígenas. Más
tarde en agosto de 2001, la reforma al artículo 2° constitucional también mostró
avances significativos al refrendar el Estado pluricultural. Esta reforma
fortaleció los derechos políticos a título personal, al reconocer
(parcialmente) los derechos políticos de las personas colectivas, en este caso,
a los pueblos indígenas: al reconocer sus características culturales. Sin
embargo, es necesario que el Estado reconozca los derechos políticos
particulares de los pueblos indígenas como el derecho de autogobierno, el derecho
al derecho y el derecho al territorio,
pero desde la creación de un cuarto
nivel de gobierno.
Conclusión
La revisión de los
derechos políticos de los indios en la historia de la Constitución federal
mexicana nos permitió entender que los criollos y mestizos, sucesores de los
conquistadores, han sido los privilegiados en materia de derechos políticos. En
las distintas etapas de la historia constitucional, la clase económica,
ideológica y jurídica dominante ha elaborado y reelaborado una Constitución federal para reproducir relaciones de
colonialismo interno. El colonialismo interno sobrepone los derechos políticos
de los mestizos sobre el de los indios, propiciando
la reproducción de la dominación política y explotación económica de los
pueblos indígenas.